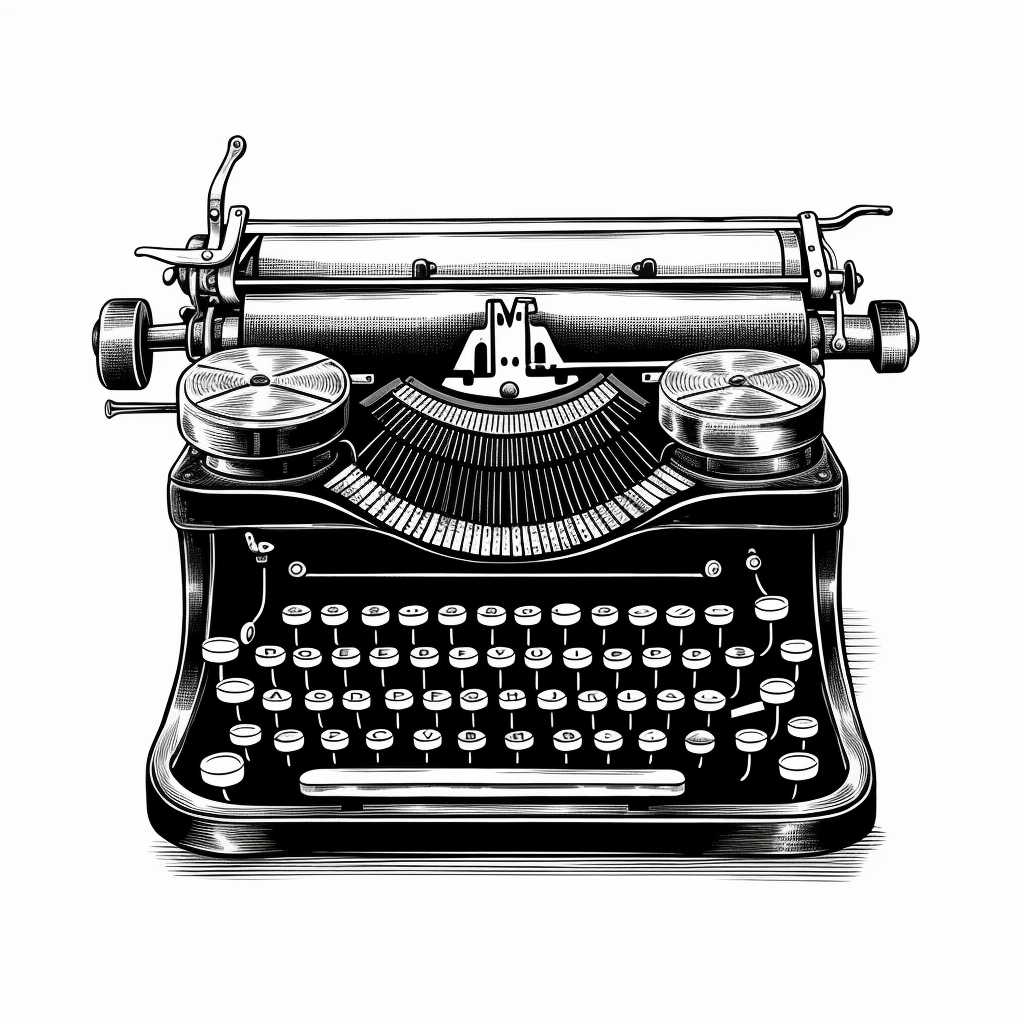Había una nube en tu voz. Era un sonido impreciso, algo como un murmullo de océano que viene a morir a las costas rocosas. Querías decir algo, algo más, lo que otros antes no hubieran oído; pero era así: tu voz, como las olas, se estrellaba contra rocas, contra la incomprensión de la grey. Cambiabas el ritmo de tu discurso, la entonación, la espuma y los rayos últimos de sol sobre tu cuerpo marino. Y nada cambiaba en sí. Llegaba entonces la noche. La canción de Madonna. Y la noche era una celebración y la nube volaba lejos de tu garganta asfixiada de vocablos inútiles. Y faltaban manos para acariciar aquel instante. Habías aprendido de otros que los tópicos lo son porque se supone indemostrable su absoluta verdad. Según este principio de vida y arte fundidos, comprendías que el momento era breve, un suspiro, visto y no visto. ¿Por qué devanarse los sesos en coqueterías literarias? Allí estaba la carne joven, vibrando en la pista de baile. ¿Qué más daba que Quevedo hubiera compuesto el mejor soneto amoroso de toda la tradición petrarquista? El inalcanzable Quevedo. El estremecimiento provocado por aquellos catorce versos no podría ser jamás comparado con la voz barriobajera y gatuna de la rubia. ¿Quién supo nunca plasmar con asombrosa exactitud, en metros medidos, el calor próximo de esos cuerpos incitantes? Ahora te rozabas con ellos, apurabas otro trago, te apartabas a un rincón en penumbra, ya ebrio y besabas, no sabías muy bien qué, ¿una carne incipiente?, ¿un sueño? La rubia gime y reina en el centro de la pista; tú en la penumbra, con aquella chica que surgió de sopetón y de la que ya no recuerdas ni el nombre. Una mano sobre el duro seno, el pezón punzante, el presentimiento de un mar nocturno, un deslizar de pieles, dedos que hurgan entre las ropas. ¿Querría Quevedo haber bailado al son de la golfa rubia? Y el ritmo de la guitarra, ese wah-wah constante, es el propio wah-wah de tu corazón ya presto a olvidar el mar, la presión sanguínea del zumbido eléctrico en tus venas, la luna, el ruido del tráfico que alcanza la brisa nocturna. Transformado en el propio tópico literario, estás ahora en el poema o tumbado sobre la arena, ¿para qué entonces devanarse los sesos? La rubia es tu sacerdotisa suprema y comulgas con la negrura primigenia del cosmos. La chica ha gemido. Respiras un ritmo candente, vuelve a gemir, la rubia maúlla, las cuerdas de tu corazón eléctrico repiten el mismo acorde una y otra vez. Intentabas retener una idea fija, la que ya, sin poder evitarlo, se difuminaba en la neblina de tu conciencia: sólo me hace falta un acorde, un sólo verso, una sola palabra acaso. Mas al día siguiente, tanto que querías decir, tanto que querías explotar las tantas palabras acumuladas. Algo como aupar esa nube de tu voz al cielo. Algo como querer encerrar el murmullo del mar en un soneto.