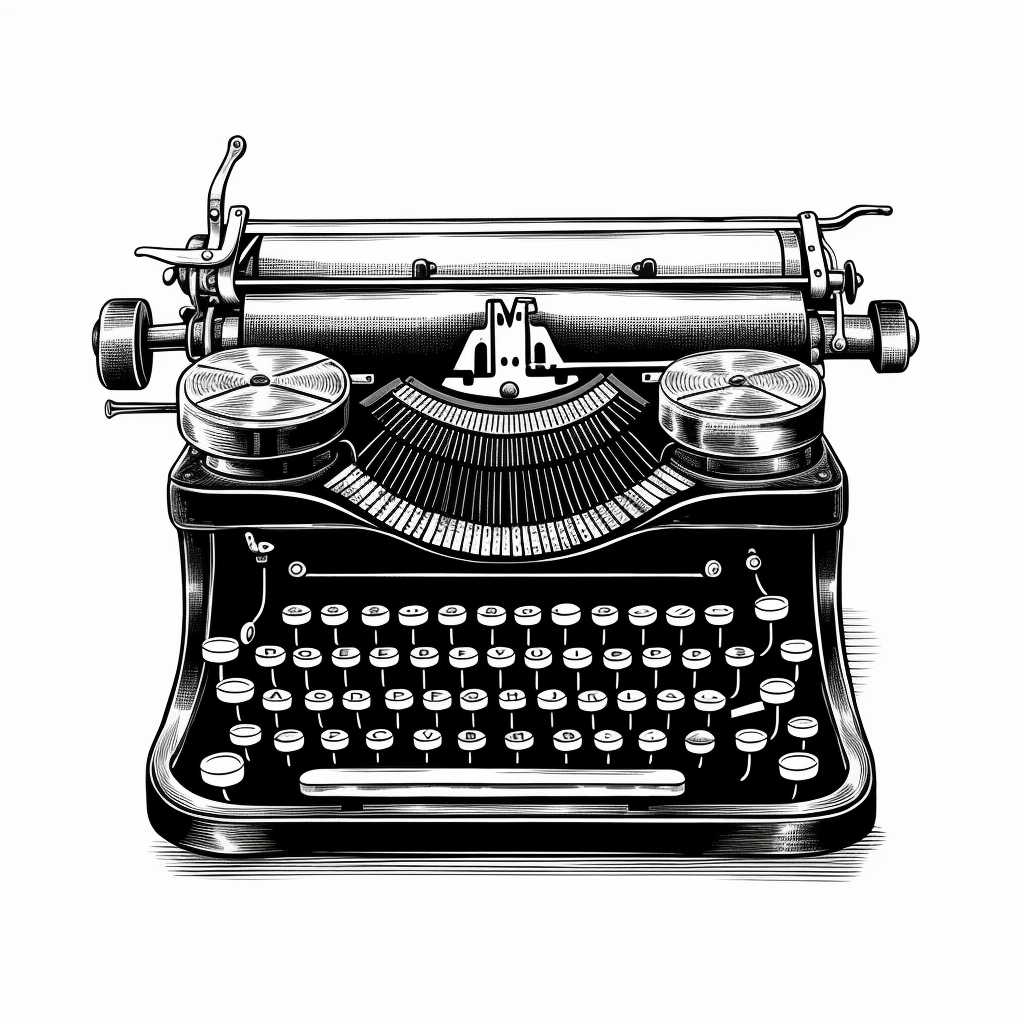¿Sabemos lo que queremos? No es fácil responder. Sin duda, seguridad, cariño, lisonjas, regalos. Pero ¿qué más? Hablamos con ¿cuántos? Y después, ¿qué? Igual. Ya poco me van a descubrir, lejos quedan los años de aprendizaje. Lo que ayer me conmocionó, hoy ni lo recuerdo. Lo que antes fue una explosión, ahora ni cenizas en suspensión. Pasó tu edad, la viviste, llevaste las ropas de tu moda, oíste las melodías que otros soñadores animaron con sus cuerdas eléctricas, hablaste como correspondía a tu juventud, con palabras cosificadas, pero tan bravas. Pasó. Y ahora te interrogo: tanto esfuerzo, ¿mereció la pena? Seguramente la respuesta cierta sea un no pálido. Si hubiésemos manejado nuestras vidas como el eficaz gerente de una corporación industrial japonesa, tal vez la cuenta de resultados hubiese engordado la íntima cartera que nada pude comprar, que por sí misma ya es el fruto satisfactorio. Migas que se suceden en la cinta de la realidad. Yo, que me siento más juglar y apenas clérigo; que no me vanaglorio del “ca es grant maestría”, sino del “llorando de los ojos”; yo, apenas hábil en el trato social, dejo de preocuparme. Es como ver la ciudad desde lo alto, desde la ventanilla de un Airbus-320, como escuchar un divertimento de Mozart con los auriculares a tope de volumen, como arrojarse con la Orbea a toda pastilla cuesta abajo; entonces, entonces, sí soy dios, y no hay más dios dónde yo estoy. Tal como blasfemó ese gran poeta cursi que fue Aleister Crowley: There is no God where I am. Hermoso. Y triste a la par. Cuando piensas que has vencido, resulta que ya has muerto. Triste y hermoso. La realidad está siempre de tu lado, disponible en cualquier momento para brindarte un buen argumento. Esa realidad me importa poco, o más bien nada. Lo que pasa en las paradas de autobuses, en las consultas médicas o en los bares de suburbio me trae al fresco. Eso es materia de ese escritor de pacotilla que es Mr. Mustard. Pero a veces, como él, me fijo en cosas, protuberancias, escamas, pústulas de la realidad. Como ese matrimonio de gordos bien gordos que se atiborraban hoy en el almuerzo. ¿Por qué me encontraba yo en ese bufet?, eso no viene al caso. Pero los gordos, él y ella, eran la pregunta, la misma que comenzó este texto, ¿sabemos lo que queremos? ¿Por qué seguimos comiendo, cuando ya satisfecha la necesidad somos conscientes de que nos hacemos un daño de veras mortal? ¿Por qué nombrar a un dios, si ya nos sentimos dios? Al menos, mientras suena la música de Mozart.